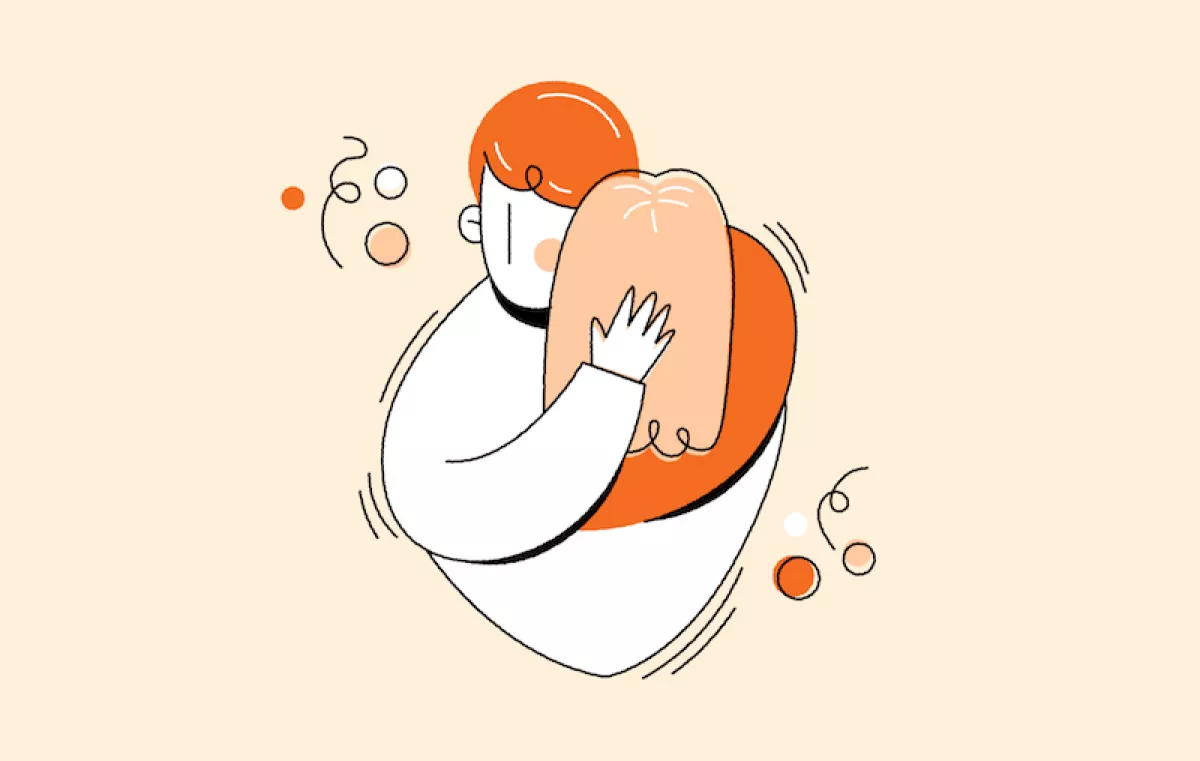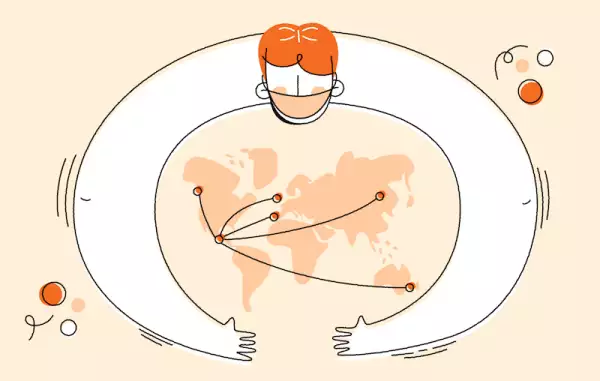Al momento de escribir estas líneas llevo 26 días de distanciamiento social voluntario. Con toda certeza puedo decir que es el mismo tiempo que llevo sin estrechar la mano de nadie –y ya no hablemos de saludar con un beso o un abrazo. Y no es que yo me considere particularmente proclive al contacto físico. Si bien puedo cumplir con las normas sociales cuando me presentan a una persona y prodigar un apretón de manos o un beso en la mejilla, según sea el caso, los abrazos ya caen en un terreno al que no suelo dar acceso a cualquiera.
En ocasiones, esto me ha llevado a pensar que tengo cierto grado de autismo. Que una persona invada mi espacio vital sin mi pleno consentimiento –verbal o corporal– me hace sentir francamente incómodo. Un abrazo es para mí una de las muestras de afecto más íntimas y profundas de las que puedo disfrutar. Es esa oportunidad de rodear a una persona que me importa y acercar físicamente mi corazón al suyo, permitiendo que, acaso por unos segundos, nuestros latidos se sincronicen en un gesto de acompañamiento. Definitivamente, no me interesa acompañar a cualquiera, y mucho menos que me acompañen, si yo no lo he pedido.