A primera vista, Matteo, ligeramente por encima de los 40, originario de Roma pero residente en Jersey City, no parece el cliente ideal para pasar cuatro días a bordo de un crucero de Disney. “Mi hija, su madre y su abuela están en la alberca, así que tengo tiempo de venir aquí a echarme un trago. Son las vacaciones perfectas”, corrige apoyado en la barra del Currents, el bar abierto “adults only” que se levanta en la proa del barco que solo unas horas antes ha abandonado el Puerto de Miami rumbo a Nasáu, Nueva Providencia (Bahamas), paraíso de tiburones y piratas... Y también de megacruceros.
El lugar más feliz sobre el océano

David, nacido en Tel Aviv con casa en Manhattan, mediana edad, polo Lacoste negro, traje de baño amarillo y una Jai Alai IPA helada derramándose sobre sus dedos, comparte la opinión. “Es la primera vez que mis padres se suben a un crucero y de momento la experiencia para todos es maravillosa”, explica mientras destroza las expectativas del que escribe.
Es lunes y desde la habitación (cama king, sala de estar con sofá y televisión, ventana con balcón al mar, lujo oceánico) observo cómo la pegajosa y húmeda Miami y sus rascacielos de Blade Runner tropical van quedando a nuestras espaldas mientras el Disney Dream, impolutos azul marino y dorado, atraviesa la gama de colores que el sol proyecta sobre el Caribe.
A partir de ese momento, pasaremos cuatro días a bordo de una nave en la que conviviremos con Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, Chip and Dale y varias princesas de cuento mientras, de a poco, perdemos la percepción de caminar sobre un artefacto metálico de 350 metros de eslora capaz de superar los 22 nudos. Pero también saborearemos algunos de los mejores dirty martinis que uno haya probado, disfrutaremos de la mejor gastronomía toscana aún a varias decenas de millas de San Gimignano y asistiremos, junto a otras 1,350 personas, a una representación de La bella y la bestia recién salida de Broadway.
Tras una larga noche de cocteles y música en directo en el District Lounge, alrededor del que gravitan el Pub 687 y su impresionante colección de whiskys; el Evolution, una suerte de antro con actividades exclusivas para adultos, el Pink Wine & Champagne Bar y el SkyLine, es momento de atravesar el laberíntico Dream para acudir a la primera cita del viaje: el brunch del restaurante Palo.
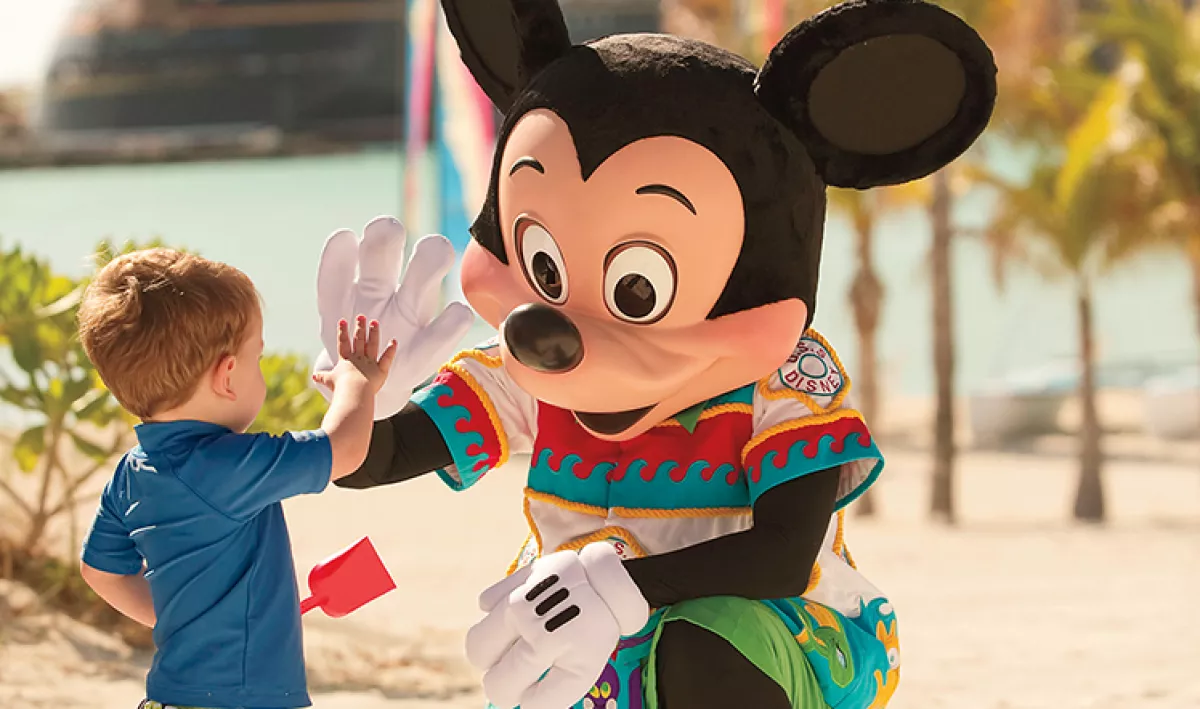
Aún atolondrado por los excesos, me decido por una copa de Prosecco de Valdobbiadene mientras descubro el origen del nombre del establecimiento. “Es un homenaje a los palos de las góndolas venecianas”, dice Mike Piacentino, gerente de comunicaciones de Disney Cruise Line, una enciclopedia viviente de la historia de The Walt Disney Company, mientras detenemos la vista en los murales de la ciudad de los canales que rodean el comedor.
El marisco abre la mañana. Pequeñas porciones individuales de king crab y camarón salvaje, tataki de atún y una almeja chocolata que llegan justo antes de los antipasti: caciocavallo, parmigiano reggiano, capiccola, bresaola y prosciutto acompañados por pimientos de Calabria y servidos con un timing perfecto por Svetlana, originaria de Novi Sad (Serbia), quien con seguridad recomienda el chicken parmigiana. Delicioso. No será la de Svetlana la única nacionalidad “exótica” que nos encontraremos en el Dream, una suerte de Asamblea General de las Naciones Unidas tanto en la tripulación como en el pasaje.
Con tiempo libre hasta la cena, y tras deleitarnos con la bodega del restaurante Remy (incluye un Château Latour de 1961, el mismo con el que el chef Skinner trata de emborrachar a Lingüini en Ratatouille, además de varios ejemplares de Château Lafitte, Mouton-Rothschild, Haut-Brion, Pétrus y Vega Sicilia, entre otras referencias), regreso al Currents, ese melting pot desde el que Alberto, bartender argentino radicado en España, dirige su orquesta sinfónica de relaciones públicas y sonrisas.
Cerveza Jai Alai helada (“hay que aprender de los mejores”, me digo), es la elección. A mis pies, la piscina de adultos. Unos metros más allá, la infantil, con sus resbaladillas, sus chorros de agua y su AquaDuck, un tubo de plástico transparente que recorre la parte central del barco y que es uno de los grandes éxitos de la experiencia familiar en el Dream (además de escenario de los famosos fuegos artificiales nocturnos que ofrece el crucero). Alrededor, los restaurantes más casuales del barco, con sus interminables bandejas repletas de comfort food y las que quizá sean las mejores papas a la francesa del hemisferio occidental.
De repente, se activan las glándulas salivales, aunque la alerta se desvanece. El celular recuerda un seminario de maridaje de licores y chocolates en apenas tres horas. “Es una de las actividades con más éxito entre los adultos”, recuerda Paula Machado, gerente de relaciones públicas de Disney Cruise Line, durante la cena. Damos fe.
Aprovechando la noche, el Dream enfila su proa en dirección a Nasáu, aunque de aquella vieja Nueva Providencia desde la que Charles Vine, Jack Rackham y Barbanegra escribieron a comienzos del siglo XVIII la edad de oro de la piratería, apenas queda la prisión octogonal, hoy reconvertida en biblioteca pública, y el recuerdo de la reina Victoria, figura imprescindible en el último siglo y medio de historia bahameña.
En la capital, sin embargo, las opciones no son demasiadas: “diamantes, Atlantis o Sr. Frog’s”, apunta Myleen Davis, gerente de servicios para medios de la compañía, al tiempo que destruye mi idea romántica, construida a través de la literatura, del que fue un lugar casi mitológico hace solo 300 años. No importa, me digo, y tras el pertinente lost in translation con un miembro de la Royal Bahamas Police Force, atravieso la calle comercial y los bulliciosos y portuarios (muy portuarios) bares de Bay Street para adentrarme en el interior de Nasáu.
El objetivo es encontrar la John Watling’s Distillery, fabricante de uno de los rones más delicados y exclusivos de la región y cuya sede, una vieja casa colonial reformada, descansa en las faldas de una de las colinas que vigilan el puerto. En la cantina, y tras adquirir la edición especial de una botella de ron envejecido en barricas de jerez, disfruto de un hemingway special (ron, jugos de lima y toronja y Maraschino) con el recuerdo vívido de que el Maestro también vivió aquí.

“La Habana, Madrid, Nasáu, París, Key West... Un fenómeno”, pienso en silencio mientras camino hacia la National Gallery of The Bahamas, el museo nacional levantado en una colorida mansión a solo unas cuadras de la destilería. Uno de los lugares más especiales del viaje.
Esa noche, el Dream abandonará Nasáu para navegar en dirección a Castaway Cay, la isla privada que Disney posee en el Caribe (en realidad es una concesión de explotación a 99 años otorgada a la compañía por el gobierno de Bahamas) y parada obligatoria en todos sus itinerarios. Un cayo al norte de Nueva Providencia en el que la compañía despliega todo su poderío logístico y organizativo.
En apenas unas horas, la mayor parte del servicio a bordo del crucero se desplaza a tierra para construir una ciudad que apenas tendrá unas horas de vida. Restaurantes gigantes al aire libre, bares temáticos, cabañas VIP, playa de adultos, tours en bicicleta, esnórquel... O, por qué no, quedarse en el crucero. “Es el mejor momento de la semana”, dirá esa tarde John, pasados los 65 y originario de Brooklyn, desde la barra del Currents. “El barco se queda vacío. Es maravilloso. Espero este momento desde que partimos de Miami”, añade. Alberto, el bartender argentino, ríe sin disimulo. No es la primera vez que lo escucha.
Es el último día a bordo y es también la última cena, reservada en Palo y, a la postre, un pantagruélico festín, con sus calamares y gambas, su burrata con tomates heirloom, su pasta arrabbiata y su filete angus. Demasiada proteína, demasiados hidratos, pienso al día siguiente, a punto de abandonar el puerto rumbo al aeropuerto. En la fila del camión me encuentro con Matteo, originario de Roma, ligeramente pasados los 40, junto a su familia. Nos despedimos con un abrazo. Regresaremos.