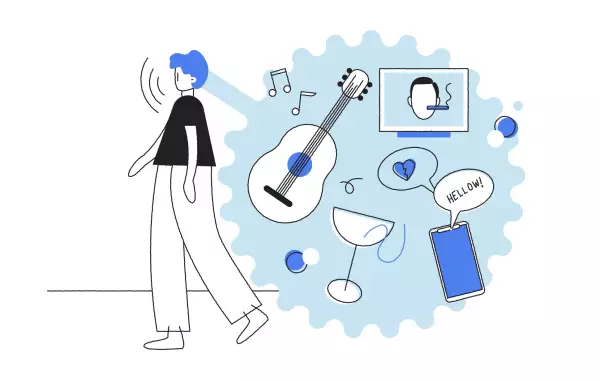Tras más de dos semanas encerrado en mi departamento, he empezado a escuchar sonidos nuevos que en realidad no lo son tanto. Por esta cuarentena —que me obliga a pasar largos ratos en silencio, escuchando, pensando quizá demasiado— comencé a prestarle por primera vez una seria atención a los ruidos que hacen mis vecinos.
Vivo, como todos los que habitan un departamento, en una involuntaria promiscuidad sonora. Siempre lo he sabido, pero hasta ahora he tenido tiempo para pensar con curiosidad en las vidas de quienes provocan estos sonidos. En estos días de confinamiento, hasta mi oído han llegado el tarareo de una amante de baladas pop en español, los ladridos de un perro que me hace recordar al que ya no tengo, el golpe de monedas contra el parqué, las risas de una familia que suena amorosa...