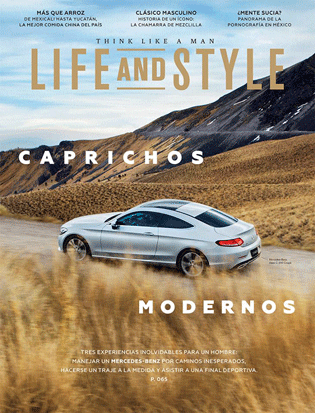Deseos de hombre 1: asistir a una final

Antes fui turista; no lo soy más. Yo soy un peregrino que busca encontrar los mundos de los que le hablaron de niño. He recorrido caminos terrenales rumbo a Macchu Picchu o Santiago de Compostela en ese andar, pero también he caminado otros invisibles, iluminados por la pasión y la gloria que emanan del deporte. En ambos casos, persigo algo que es sagrado para mí: atestiguar un capítulo deportivo en la historia de la humanidad, el que te marca para siempre. Son instantes que tatúan tu memoria emocional. El viaje puede durar cinco días o un mes, pero experimentar una consagración deportiva tiene el poder de fijarse en tu vida. Son eventos extraordinarios que te permiten conectar con un tercer eje, uno que está más allá del tiempo y el espacio, digamos un eje psico-mágico.
Marcel Proust decía que "los viajes de descubrimiento no consisten en buscar nuevos paisajes, sino en encontrar nuevos ojos para verlos". Y ése es, justamente, mi afán: viajar a una ciudad que recibe una gran final deportiva es como si entraras a la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas y, de repente, la realidad se trastocara. A partir de ese momento, el juego en cuestión no dura nueve entradas, o cuatro cuartos, o 90 minutos, se convierte en una experiencia que abarcará, incluso, más de las 24 horas que manda la rotación de la tierra. Algo ajeno a la realidad...
Cada año, por ejemplo, peregrino hacia la Serie Mundial de las Grandes Ligas. A diferencia de otras rutas de viaje que llevan ahí cientos de años, ésta cambia siempre y el destino no se define hasta que cae el out 27 de la serie de campeonato: Boston, St. Louis, San Francisco, Kansas City, Nueva York... Lo importante no es a dónde voy, sino a qué voy. Se trata de un peregrinaje anual que he forjado por el amor que le tengo al beisbol.
En 2013, me aventuré a vivir la serie Mundial entre Medias Rojas de Boston y Cardenales de St. Louis. En lugar de hospedarme en un hotel, renté un departamento en el barrio de Fenway a través de AirBnB. Fue así como descubrí que Boston es más bostoniana que nunca cuando sus adorados Red Sox disputan el Clásico de Otoño. Hice a un lado los museos y me concentré en vivir esos días como un habitante más. Cada mañana, salía a correr por la ribera del Charles, siguiendo parte del trazado del famoso Maratón; tomaba café en el viejo desayunador del barrio, decorado con fotos de Ted Williams, Roger Clemens y Pedro Martínez; me bombardeaban los mensajes de Go-Sox! por todas partes, las gorras con la "B", las chamarras con el par de calcetines; disfruté el clam chowder que te venden en un vaso, afuera del estadio; vibré al ver cómo 17 mil fanáticos entonaron el himno nacional de los Estados Unidos en ese vetusto parque catalogado como monumento nacional; y lo mismo ocurrió en la séptima entrada con el Sweet Caroline, la canción-himno que desde hace cuatro décadas emociona a Fenway Park... dos días más tarde, viajé a "otro mundo", el de los Cardenales de St. Louis, para vivir aquello desde el otro lado de la ilusión. La otra cara de la moneda.
El asunto se vuelve adictivo. Un año más tarde, regresé a la Serie Mundial. Esta vez, entre Gigantes de San Francisco y Reales de Kansas City. Elegí la bahía para ver los tres juegos de los Gigantes como local. No hay mejor comida en las Grandes Ligas que la del AT&T Park: pavo al horno, cerdo glaseado, sándwiches de roast beef, vinos de Francis Ford Coppola, cervezas artesanales, clam chowder con el estilo de la costa oeste. Todo eso para enmarcar una proeza de la que se seguirá hablando en 50 años: el incombustible pitcher, Madison Bumgarner, ganó dos juegos y salvó el séptimo para sellar la coronación de los Gigantes.
Si te atreves, el deporte te llevará más lejos de lo que imaginas. En 2005, la Champions League me llevó hasta Estambul, Turquía. Conocí la puerta de entrada al mundo musulmán siguiendo al AC Milan y al Liverpool FC. Visité la imponente Mezquita Azul y bebí cerveza en el barrio de Sultanahmet, que habían colonizado temporalmente los fanáticos ingleses. Me perdí en el laberíntico Grand Bazaar y tomé té sentado en una alfombra "aladínica" rodeado de gatos. Estambul provocó una final digna de Las mil y una noches. Enloquecí en las gradas cuando el Liverpool FC se levantó de un 0-3, para empatar el juego y ganarlo dramáticamente en penaltis, consumando la remontada más grande en la historia de la Copa de Europa. Vi a un padre y a un hijo llorar juntos, porque el equipo de su vida alcanzaba la cumbre y ellos estaban ahí para atestiguarlo.
Un año más tarde, viajé a París para ver al Barcelona de Rafa Márquez ganar la Champions League ante un Arsenal que se defendió como un poseído. Cuando el árbitro silbó el final, la fiesta blaugrana se extendió por los Campos Elíseos. Aquella noche terminé tomando vino y haciendo amigos catalanes en el Arco del Triunfo; un regalo reservado sólo para los que se atreven a viajar hasta una gran final.
En 2015, mi meta fue llegar a Berlín, sin importar quiénes disputaran esa Champions League; la vibrante capital alemana valía la visita. Llegué un martes, y tuve tiempo de sobra para disfrutar la primavera en los biergarten, rentar una bicicleta, pedalear siguiendo los restos del viejo muro, conocer un restaurante clandestino ("Speak-easy") de cocina de autor, encontrar los kebabs mejor reseñados del barrio turco y, finalmente, disfrutar de un choque de trenes entre el Barcelona de Leo Messi y la Juventus de Andrea Pirlo.
Leer: La CDMX es el lugar con más armas registradas del país
Ver a un ser humano alcanzar la gloria deportiva es un espectáculo maravilloso. Esa emoción no se puede escenificar en un teatro ni crear con un guión. Es el hombre en toda su dimensión saludando a la eternidad, como decía Homero en La Iliada. He vivido siete Juegos Olímpicos, cuatro de verano y tres de invierno. Presencié en la alberca las 22 medallas olímpicas de Michael Phelps. Ninguna ha sido más dramática, más poderosa, que cuando el relevo de Estados Unidos remontó para arrebatarle el oro a Francia en la última brazada del 4x100 de Beijing 2008. Para Phelps y sus compañeros, aquella victoria no valió un oro, sino ocho. Gracias a aquel esfuerzo descomunal de Jason Lezak, el último nadador estadounidense en lanzarse al agua, Phelps pudo ganar ocho metales dorados en esos juegos y superar el récord de Mark Spitz. Nunca he visto a Phelps celebrar tanto como aquella mañana. Se trata del atleta más laureado en la historia del olimpismo, y haberlo atestiguado ha sido un privilegio.
Los Juegos Olímpicos, sin importar el deporte, tienen un poder inconmensurable para marcar el corazón de los hombres. En Sydney 2000 vi cómo un joven granjero de Wyoming derrotó al ruso Alexander Karelin, triple campeón olímpico, el luchador que llevaba 13 años sin perder. Ver a Rulon Gardner llorando en lo alto del podio mientras se levantaba la bandera de Estados Unidos es una imagen que aún me acompaña. Y como esa final de lucha grecorromana, tampoco olvidaré el cierre del canadiense Simon Whitfield, corriendo frente a la Opera House de Sydney, en los últimos metros del Triatlón Olímpico para ganar el oro. O sentir cómo temblaba el velódromo de Atenas 2004, cuando la mexicana Belem Guerrero emprendió su sprint final para ganar la medalla de plata en la prueba por puntos. Como conmovedor fue escuchar el Himno Mexicano tras la victoria del taekwondoín Guillermo Pérez en Beijing 2008.
"El mundo es un libro y aquellos que no viajan leen sólo una página", escribió San Agustín de Hipona hace más de 15 siglos. Desde hace algunos años, mi esposa y yo teníamos ganas de conocer Puerto Rico. Sin embargo, a la hora de decidir el viaje, otros destinos más atractivos terminaban convenciéndonos. En 2012, presencié la final de la Serie del Caribe entre México y República Dominicana en Hermosillo. Aquel juego se prolongó siete horas y se definió en 17 entradas. México ganó el campeonato y aquella noche, decidí que visitaría San Juan de Puerto Rico en el 2014, cuando fuera sede de la Serie del Caribe. La combinación fue perfecta. Durante cuatro días disfrutamos del viejo San Juan, de sus mojitos y sus mejores chefs, sus salones para bailar salsa, y de juegos de beisbol trepidantes, apoyando a México, en el estadio Hiram Bithorn. Así también, hemos vivido juntos los relampagueantes 100 metros de Usain Bolt en Londres 2012; una luna de miel en los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver 2010; las noches bohemias de Buenos Aires durante la Copa América 2011; y el mejor de todos, el sibarita torneo de Toulon 2012 siguiendo a la Selección Mexicana en la costa azul francesa.
Lo mejor de esta pasión viajera es que siempre habrá eventos y ciudades nuevas que explorar. El Superbowl 51 será en Houston (mmmm...), pero el 52 será en Minneapolis. La final de la Champions League 2016 será en Milán, y un año más tarde llegará al fabuloso estadio Millenium de Cardiff, en Gales. El Campeonato Mundial de Atletismo 2017 se escenificará en Londres, y ese mismo verano, el de Natación sucederá en Budapest.
¿Por qué no aventurarnos a vivir un Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco o en el circuito nocturno de Singapur?
¿El Abierto Australiano de Tenis en Melbourne?
¿El Masters de Golf en Augusta?
Cada uno debemos escuchar nuestro llamado. No se trata de una vacación, sino de una experiencia trepidante, una inmersión total en una ciudad trastocada por la gloria deportiva. No es a dónde vamos, sino por qué. Algo nos está esperando allí, desde hace mucho tiempo, y debemos descubrir lo que el deporte guarda para cada uno de nosotros. En pocas palabras: ·Cada peregrino encuentra en el camino su propio milagro·. El mío, es el camino de la gloria deportiva.
Este artículo pertenece a la versión impresa de Life and Style .
También podría interesarte |